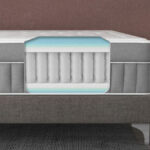(Texto: Federico Soubrier) No deja de ser curiosa la medida que están tomando algunos restaurantes de realizar un descuento a las familias que van a comer con sus niños si estos se portan bien.
Por supuesto, se hace un tanto insoportable el salir a realizar un almuerzo o cena por distenderse un poco de la monotonía del hogar o del trabajo que conlleva preparar los alimentos, poner y quitar la mesa y aviar el lavado, si tienes que soportar el alboroto de algunos diablillos a los que, a veces, al parecer el mismísimo demonio les ha dado un cursillo de cómo crispar los nervios.
Lo más curioso es que resulta habitual que en la mesa en la que se queja de la presencia de algunos niños diabólicos, todos y cada uno de los comensales sean capaces de sentar cátedra de cómo se debe educar a los churumbeles, aun a sabiendas de que los de su descendencia dejan mucho que desear.
Al parecer, esta aptitud aumenta la autoestima y nos hace creer la falacia de que somos superiores o estamos más cualificados que otros para desarrollar ciertas actividades o cometidos, aunque no tengamos ni la más remota idea de lo que estamos hablando.
Hay quienes se atreven a analizar y disertar sobre una obra de arte cuando son preguntados sobre ella y, en algunos casos, las piezas ensalzadas, al final, solo son borrones de críos de guardería. Es una verdad como un templo que el que mucho habla mucho yerra y a veces seguro que desearía que se lo tragase la tierra.
Y cómo no, todos somos capaces de llevarle la economía a nuestros amigos o vecinos como si fuésemos discípulos del mismísimo economista Adam Smith, siempre por supuesto mucho mejor de lo que lo hacen ellos, terminándoles el mes con superávit, aunque la nuestra vaya como la de aquel jueves negro en el que comenzó la Gran Depresión en Estados Unidos.
El ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro, cuestión de la que no se salva ni el más pintado, debe ser algún tipo de arma defensiva que funciona como una vacuna contra nuestras propias miserias que nos hace ficticiamente más grandes, más perfectos y sobre todo, a fin de cuentas…, más tontos.
Eso sí, algunos niños tienen guasa y sus padres más, eso jamás lo arreglarán nuestros sabios comentarios y mucho menos los postres y los helados gratis de los restaurantes desesperados. Las abuelas de antes, armadas con zapatilla, sí enderezaron más de una vida que se antojaba torcida.