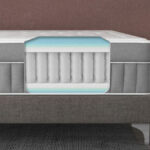Pocas personas tienen el privilegio de tener dos patrias chicas. Menos, seguramente, el de que una de ellas lo tenga por hijo predilecto y la otra lo adopte entre los suyos. Ése es mi afortunado caso, Sras. y Sres., y pocas dudas tengo a la hora de atribuirlo a vuestra generosidad pues no encuentro yo motivos que me abonen para tantos honores, aparte de mi inalterable devoción por los lugares en los que tuve el privilegio de nacer y criarme. Por eso hoy, Sra. Alcaldesa, y desde la misma conciencia democrática con que el año pasado asumí mi áspera exclusión por parte de la mayoría de entonces, acepto ahora emocionado la distinción que, junto a IU, me hacéis, y ello por una razón elemental: la de que el pilar básico de la democracia es el respeto a la discrepancia. Si algo me nubla acaso la ocasión es haber oído esa discrepancia en un tono tan impropio y en boca del hijo de alguien a quien quise mucho y que creo que también me quiso. Pelillos a la mar. Por mi parte doy por liquidada esa niebla insignificante dedicándole apenas un minúsculo desdén.
Pocas personas tienen el privilegio de tener dos patrias chicas. Menos, seguramente, el de que una de ellas lo tenga por hijo predilecto y la otra lo adopte entre los suyos. Ése es mi afortunado caso, Sras. y Sres., y pocas dudas tengo a la hora de atribuirlo a vuestra generosidad pues no encuentro yo motivos que me abonen para tantos honores, aparte de mi inalterable devoción por los lugares en los que tuve el privilegio de nacer y criarme. Por eso hoy, Sra. Alcaldesa, y desde la misma conciencia democrática con que el año pasado asumí mi áspera exclusión por parte de la mayoría de entonces, acepto ahora emocionado la distinción que, junto a IU, me hacéis, y ello por una razón elemental: la de que el pilar básico de la democracia es el respeto a la discrepancia. Si algo me nubla acaso la ocasión es haber oído esa discrepancia en un tono tan impropio y en boca del hijo de alguien a quien quise mucho y que creo que también me quiso. Pelillos a la mar. Por mi parte doy por liquidada esa niebla insignificante dedicándole apenas un minúsculo desdén.
Para mi adolescencia y juventud, Sras. y Srs., tuve yo dos casas en Valverde. Una estaba en los altos de la calle Real de Arriba, allá por donde el Puerto, en la que habían vivido mis antepasados paternos y ante la que mi buen padre pasaba desolado, los ojos en el suelo, sin atreverse a mirarla siquiera, tantos habían sido sus duelos y quebrantos en ella. A la otra se entraba por la Calleja y se salía por el Valle de la Fuente, y en ese territorio cálido y entrañable aprendí yo a descifrar el secreto de la memoria y a escuchar el rumor de la sangre en medio de una familia extensa que en ella había nacido y en ella viviría durante siglos sus alegrías y sus tragedias. La de la Calleja la mandó labrar mi abuelo –que fue alcalde de Valverde durante muchos años–, y en ella mi recuerdo se enreda, como en un laberinto de ensoñaciones, si evoco sus estancias sosegadas, el salón familiar sobre cuyo suelo proyectaba tan vivos colores el cierre de aquel patio en el que maduraba el limonero presidiendo la paz engalanada por la inmensa buganvilla de mi abuela, mientras en la pared cantaba la alondra de mi padrino en las mañanas frescas y el tiempo discurría imperceptible entre el trajín de los niños. En la otra, en la que daba al Valle de la Fuente, tuve yo mi otra familia –mis segundos padres y mis segundos hermanos–, pues al privilegio de las dos patrias se unió en mi caso, por fortuna, éste impagable de la doble filiación y la doble fraternidad. Llevo en el caudal de la sangre, junto a los Gómez y a los Marín, a los Ramírez-Cruzado y a los Rodríguez, el rastro de muchos linajes valverdeños, Lineros y Castillas, Arrayás y De los Santos, viejos Aron franceses y Coutos que bajaron de Galicia, Pereas y Riveras, Bermejos y Sánchez-Doblado, Larines y Moras. En esa memoria he sentido siempre que arraigaba esta entrañada pasión por nuestro pueblo y sus cosas que hoy queréis tan bondadosamente reconocerme. Hubo entre ellos abogados y acemileros, notarios y ebanistas, ganaderos y labradores, rentistas y boticarios, ociosos e industriales, algún poeta, divertidos donjuanes, monjas en opinión de santas y tengo entendido que algún prelado, hasta llegar a esta generación que reúne a algún político de altísima nota con algún catedrático eminente, químicos, ingenieros, analistas, mecánicos, médicos, más monjas, más boticarios y más abogados. La vida es el precipitado de una larga fluencia en la que lo que importa es librarse de la nota. La mía y la de mi familia ahí están para quien quiera revisarlas, como ahora parece que es costumbre.
Tanto como en mi Huelva natal, querida Alcaldesa, en el Valverde familiar de mis primeros sueños aprendí a ver el mundo, encontré los primeros amigos y los primeros amores, leí mis primeros libros y escribí mis primeros versos, intuí que la vida había de tener un sentido y que éste no podía ser otro que el que sugería la fidelidad a unos ideales a los que nunca renunciaré.
Déjenme que evoque a aquel Valverde de fachadas blancas y calles empedradas, que de mañana olía a leña ardida en el horno panadero mientras veía pasar a los aguadores, pueblo aún de puertas abiertas y confianzas probadas, íntimo y familiar a pesar de las heridas recientes, villa sosegada en su diario trasiego, alejada todavía del mundo en sus veladas casineras y sus paseos dominicales, en el ir y venir de aquella Plaza onfálica que a todos juntaba en la comunidad ilusoria, en el aplastante silencio de las mediodías estivales y las apacibles noches veraniegas, cuando llegaba la marea desde el océano entrevisto para orear zaguanes y doblados, en el bullicio navideño de los villancicos y las habaneras, en la aflicción del duelo y la alegría de las bodas, Valverde solemne de las tardes cuaresmales, cascabelero de las mañanas de Pascua, oloroso a juncia y a romero en el amanecer del Corpus, encogido y casi místico en la madrugada del Santo, la vida atenta al tañido de las campanas que pautaban su ritmo, explosivo en la Feria, alfajores y aguardientes, ilusionismo de niños y fantasías de mayores. Aquel Valverde ya no existe, querida alcaldesa, por más que esté ahí, plantado en nuestra memoria, vivo en la nostalgia de los mismos que contribuimos a superarlo porque era ley de vida, pero en él hay valores entrañables que convendría rescatar antes de que se extravíen del todo.
En nombre de toda esa memoria de la sangre os doy ahora las gracias porque con mi adopción prolongáis mi estirpe honrando a todo ese Valverde que, a través de los siglos, nos alcanza hoy a mí y a los míos.
Os doy las gracias muy especialmente en nombre de mis padres, esos dos valverdeños en el exilio, fieles toda su vida al pueblo en que nacieron y al que en la vejez habrían de volver.
Os doy las gracias también en nombre de mi hija, a la que su madre y yo quisimos hacer valverdeña a pesar de haber nacido en Sevilla, en plena Palmera.
Y os las doy, en fin, en nombre de mi nieto, el último amor de mi vida, aunque él no sepa todavía que en su destino confluye todo ese pasado que él es el único acaso que todavía puede prolongar. En él me reconozco hoy si lo veo correr por nuestras calles descubriendo en su inocencia este mundo siempre cambiante y siempre idéntico, niño “que sería yo mirando/ aguas abajo la corriente…”, como un poema repetido en el que todos somos protagonistas.
Gracias a todos, querida Alcaldesa, Excmos. e Illmos. Srs., familiares y paisanos. En lo que a mí respecta, contribuís hoy entre todos a cerrar este mosaico de mi vida, ni muy ejemplar ni muy provechosa, pero fiel a esos irrenunciables principios y a una vocación apasionada que yo he sentido siempre, en el fondo, como una herencia de mi patria viva. Una patria que hoy me honra en términos que temo no poder pagarle nunca.
Muchas gracias a todos –a todos– de todo corazón.