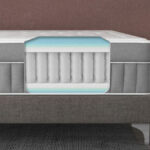(Texto: Bernardo Romero) UN EXTRAÑO ENCUENTRO, de Lionel Goldstein en versión de Ángel F. Montesinos. Dirección: Ángel F. Montesinos. Intérpretes: Fernando Conde y Juan Gea.
El oso polar en su periodo de hibernación puede llegar a perder hasta el 30% de su grasa corporal. Para ello es necesario hacer un enorme acopio de grasas mediante una alimentación desmedida en los meses previos a un tiempo en que la torpeza de sus miembros y una somnolencia extrema les conduce irremisiblemente a un cubil en el que pueden pasar tres meses o más. Sin acción.
Se trata de no menearse en absoluto con objeto de gastar lo mínimamente necesario para seguir adelante durante un tiempo en que haber o no hay o lo hay pero en cantidades paupérrimas. El viernes en el Gran Teatro pasaron por taquilla apenas centenar y medio de personas. Pocas, muy pocas para lo que fue el recinto teatral de la calle Vázquez López en otro tiempo, en aquellos gozosos días en que éramos nuevos ricos y adoptábamos costumbres burguesas y de buena nota a todo trapo. Ir al teatro e incluso a la ópera. La reoca.
Ahora toca gastar la grasa acumulada, vivir de los treinta kilos diarios de carne de foca que consumíamos en los buenos tiempos. Y aseguran los analistas que para el año que viene y para el siguiente también, va a seguir tocando esto tan aburrido de la hibernación. En “Un extraño encuentro” la escenografía se completa con un tapiz de hierba artificial y un paraíso sobre el que se proyectan las sombras de unos árboles recortadas en azul celeste primero y en rojo atardecer después. Sólo eso. Una mesa, un banco, tres sillas y una tumba de polispán como utillaje de escena sobran para representar la poco atrevida obrita de Lionel Goldstein, un autor londinense que sabe lo que es hacer malabares para satisfacer los esmirriados presupuestos de una cadena de televisión. En teatro, supo hacer lo mismo.
Para sobrevivir en estos tiempos, Montesinos, capacitado director teatral, ha rebuscado en la biobibliografía del autor judío hasta dar con lo que buscaba, un texto poco exigente que permita sobrevivir con lo mínimo, con una proyección de diapositivas y un trozo de césped artificial Sobre el escenario, dos actores con muchas tablas que fueron capaces de sobreponerse a esta que parece no va a ser muy pasajera adversidad. Jodidos tiempos.
La obra está escrita en otros tiempos, en los del picú y el guateque en la azotea de Merceditas, por lo que no se corresponde ni parece apropiado con estos tiempos en que las relaciones afectivas, el sexo y la vida de pareja son tan distintas y distantes de aquellas que tuvieron como banda sonora al Trío Calaveras y como estimulante al ginfizz. Pasar más de hora y media atendiendo a las cuitas de un judío viudo y el amigo de su difunta señora esposa que besaba su mano enguantada, pueden hacerte caer en un estado de somnolencia tal que el del oso polar, hasta el punto que las pequeñas vueltas de tuerca que pueden animar trama y función pasan desapercibidas o, a las alturas en que llegan, con la atención más en el reloj que en el escenario, llegan tarde y frías, frías como esas tardes invernales en las que el oso, torpe y cansado busca un agujero en el que poder pasar el tirón. Y el tirón, ya lo saben, va a durar. Lo que nos queda en el Gran Teatro de aquí a no se sabe cuándo, serán monólogos a una voz o, como mucho, a dos. Malos tiempos, jodidos tiempos.