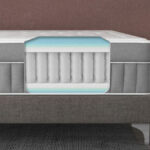Suelo tomar café a media mañana en una cafetería céntrica. Veinte minutos de mi tiempo. A través de la cristalera, veía ayer a un señor en la terraza exterior leyendo un periódico. Me recordó a Leguina. Joaquín Leguina. Le encontré un parecido formidable. No era. Sin duda.
Suelo tomar café a media mañana en una cafetería céntrica. Veinte minutos de mi tiempo. A través de la cristalera, veía ayer a un señor en la terraza exterior leyendo un periódico. Me recordó a Leguina. Joaquín Leguina. Le encontré un parecido formidable. No era. Sin duda.
En mi reflexión siguiente, que me viene cuando mi esposa no me acompaña en la parada laboral, me sorprendí repitiéndome los versos de León Felipe: «sistema, poeta, sistema, empieza por contar las piedras. Luego, contarás las estrellas». El pensamiento, comprendí después, no fue fruto del azar. Había visto pasar de pronto la figura envejecida, no tanto como la mía, de un exconsejero de la Junta. Alguien a quien tuve en estima profesional y al que, después, critiqué su labor política por más que su talante cortés invita a apretarle la mano cuando de saludar se
trata. Pura fachada. También se vive de ello. Y muy bien.
Me he enterado que Saldaña, Isaías, ha dejado su altísimo cargo de un organismo autonómico de tanta importancia que no tengo idea de cuál puede ser su función. El hombre, que fuera maestro, dejó la enseñanza para trepar por la liana del partido psoecialista y, al tiempo, ay los años, se deja caer consciente del fuego fatuo que uno es cuando la experiencia no sirve para nada. O lo tiran, que vaya usted a saber. Treinta años en el sillón de mando son media vida. Y después de tanto
tiempo, qué, qué ha hecho Isaías para desmerecer su actividad docente y justificar sus ramalazos de gobernante inane.
Porca miseria. Al final no somos sino lo que hemos hecho y los demás nos reconocen. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros alumnos, nuestros clientes. De los enemigos nada se espera porque el odio se prolonga allende los cargos. Resta el patrimonio material. La riqueza moral se
perdió en el momento que aceptamos la primera dádiva o enmudecimos ante la primera irregularidad o nos hicimos cómplices de una putada, con perdón, que pudimos evitar.
Nuestras luces se apagan. Y no porque las lámparas estén fundidas. Simplemente porque la corriente que las anima se cortó en el instante postrero de nuestra despedida del amor propio y de la dignidad. Demasiado tarde para recobrar el espíritu al que renunciamos por mor de unas glorias tan efímeras como otorgadas. No hay manera de restablecer el circuito. Se muere en la infamia moral por más que los apolegetas de los obituarios acuñen frases estériles para la posteridad de los infiernos.
Luces apagadas que, alguna vez, brillaron con energía ajena. Si no robada, sí puenteada.