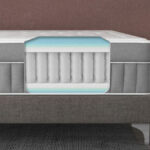Como se sabe, el Lazarillo de Tormes es una invención literaria nuestra y el claro ejemplo de las respuestas del ingenio ante la necesidad. Pero los hechos sucedían en la sociedad del siglo XVI, muy jerarquizada, donde el personal pudiente era escaso y las ciudades se completaban con un ochenta por ciento de pueblo llano. Se trataba entonces de subsistir, incluso honradamente.
Como se sabe, el Lazarillo de Tormes es una invención literaria nuestra y el claro ejemplo de las respuestas del ingenio ante la necesidad. Pero los hechos sucedían en la sociedad del siglo XVI, muy jerarquizada, donde el personal pudiente era escaso y las ciudades se completaban con un ochenta por ciento de pueblo llano. Se trataba entonces de subsistir, incluso honradamente.
El producto literario tuvo éxito, véanse si no los Guzmanes, Justinas, el escudero Marcos de Obregón, los diablos cojuelos y los buscones, por hablar sólo de nuestra literatura; pero recuérdese que la realidad supera casi siempre a la ficción (quizá aquí sea exactamente lo mismo) y, después de cuatro siglos, ese sentido picaril de la vida sigue existiendo, aunque con matices: Lázaro conduce ahora un gran automóvil, nos come y nos bebe estupendamente; se escapa de todo, alardea de ello y se muestra libre, o amparado en la presunción de inocencia. Si se sienta ante un tribunal, no hay manera de inculparle; y, si sucede alguna vez, se da una vueltecilla por la prisión para hacer nuevos amigos. Nunca devuelve lo robado, que no es ya un queso, ni un poco de vino o miel. Y, sobre todo, nunca delinque para sobrevivir, sino para enriquecerse.
Los tiempos han cambiado, en la actualidad la cárcel se reserva para los que no pueden costearse un excelente bufete de abogados, y la forzosa educadora de muchos hijos, o sea, la televisión, airea las hazañas de unos y otros, esta con el alguacil, el otro con el banquero; y les ríe las gracias. Somos así, soñadores, gente honesta que convive con los nuevos lazarillos empeñados en prestar sus servicios a las siglas políticas, en vez de a los bulderos; quijotes, sí, pero que desean cambiar a Rocinante por un cuatro por cuatro.