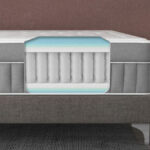Los aeropuertos son como trampolines, los usamos para saltar de un lugar a otro. Hoy en día -al igual que durante la Edad Media lo fueron las catedrales- son símbolos de identidad, lugares que se convierten en emblemas de la ciudad y del país al que pertenecen; son edificaciones singulares que, por razones obvias, están ubicadas lejos de la ciudad. Afortunadamente, con el tiempo, se han transformado en verdaderos espacios públicos.
Los aeropuertos son como trampolines, los usamos para saltar de un lugar a otro. Hoy en día -al igual que durante la Edad Media lo fueron las catedrales- son símbolos de identidad, lugares que se convierten en emblemas de la ciudad y del país al que pertenecen; son edificaciones singulares que, por razones obvias, están ubicadas lejos de la ciudad. Afortunadamente, con el tiempo, se han transformado en verdaderos espacios públicos.
En los aeropuertos siempre se respira cierta incertidumbre: la gente anda algo encandilada, te piden la documentación, controlan el peso de las maletas, te quitas los zapatos y el cinturón, los escáneres trabajan, no encuentras las tarjetas de embarque, tú amigo o amiga tarda en llegar… Consecuentemente, la relación con ellos -sobre todo durante las primeras visitas- no es demasiado jovial. En las estaciones de ferrocarril no sucede lo mismo; son infraestructuras que, además de estar ubicadas en el centro de las ciudades y usarlas a menudo, resultan menos frenéticas.
Cuando viajamos, el aeropuerto de aquel determinado territorio que nos acoge es la primera señal que percibimos, un saludo; muchas veces, aquellas imágenes iniciales, hacen de indicador, es decir, nos adelantan algunos datos. Sin embargo, anhelamos abandonarlos con urgencia para poder alcanzar raudamente los lugares que hemos planificado visitar. A los pocos días, cuando nuestro periplo ha terminado y aterrizamos otra vez en nuestra ciudad, el objetivo primordial es llegar a casa, por lo tanto, transitamos por el aeropuerto con mucha rapidez y sin prestarle ninguna atención. Resumiendo, al no usarlos asiduamente y al estar poco tiempo en ellos no es fácil advertir sus detalles; sin embargo, en el momento que -esperando alzar el vuelo- nos comunican algún retraso substancial, entonces (practicando este deporte tan en boga denominado shopping) compramos alguna cosilla. Ahora, con el ‘duty-free’ (tiendas libres de impuestos), los precios son seductores. Yo, en el aeropuerto de BCN siempre compro calcetines, calzoncillos y camisetas (c-c-c). Así, relajados pero prestando atención, empezamos a conocer sus pormenores.
Hace años, los aeropuertos eran contenedores colosales donde los ciudadanos nos sentíamos perdidos. Eran espacios sin garra, lugares de tránsito muy aburridos y, la mayoría de ellos, no tenían sesgo arquitectónico alguno ya que tradicionalmente eran construcciones diseñadas por ingenierías. Más tarde, cuando los arquitectos empezaron a inmiscuirse, los aeropuertos cambiaron de aires y, actualmente, muchos de ellos, se han convertido en espacios públicos de gran calidad.
El paradigma de aeropuerto sin personalidad es el de Bruselas, no tiene ninguna vocación arquitectónica, es soporífero, frio y muy grande, eso sí. Que sea menos afortunado que el de Heathrow, en Londres, o el de Fráncfort es muy grave, ya que éstos forman parte del pasado y aquél se inauguró a finales del siglo pasado. Cuando por primera vez la capital de la Unión Europea nos saluda a través de su aeropuerto uno se queda contrariado; esperábamos otra cosa. Europa se merecía un aeropuerto más representativo.