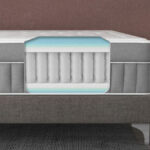Cuando tenía unos ocho años, los Reyes me trajeron un casco blanco de explorador. No tardé en ponérmelo y pasearme con él y con algún artilugio, supuestamente para cazar fieras, por las calles del centro de Huelva. Mis compañeros de juegos y algunos vecinos encontraron en el sombrero un gran parecido con un cacharro que todavía existía debajo de las camas de los abuelos y empezaron a llamarme escupidera.
Cuando tenía unos ocho años, los Reyes me trajeron un casco blanco de explorador. No tardé en ponérmelo y pasearme con él y con algún artilugio, supuestamente para cazar fieras, por las calles del centro de Huelva. Mis compañeros de juegos y algunos vecinos encontraron en el sombrero un gran parecido con un cacharro que todavía existía debajo de las camas de los abuelos y empezaron a llamarme escupidera.
El insulto que, como tantos otros, era cruel y pretendía hacerme abandonar lo que solo yo tenía, no me arredró porque, aunque no me caracterizaba por mi osadía, sí que presentaba ya indicios de ser un gran tozudo. Así que seguí con mi cabeza “blanqueada” muchos días. Ni me molestó lo que me llamaban, ni me importa contarlo ahora. Me da igual. Es más, creo que pongo en evidencia una manera de comportarse no exclusiva de la infancia: Quienes me provocaban lo hacían, sobre todo, porque se habían acostumbrado a la uniformidad y, como en la sociedad de hoy, tan inmovilista, se me colocaba en alto para que así se pudiera clamar contra mi discrepancia.
En la actualidad, se ridiculiza la idea ajena o se combate, sin dejarla convivir con las de la mayoría oficializada. Se teme lo distinto. Y así se puede llamar loco al que disiente, o pobre al que tiene la cabeza llena de ideas: Lo general se confunde con lo correcto. Y volverá a ocurrir en un día como este, en el que los niños y las niñas que no hayan empezado a apretar botones, estrenar teléfonos, vestir equipaciones, lucir fusiles o acunar muñecas, serán calificados de raros y se les expondrá, como se hace con los adultos, a la aventura difícil de ser sencillamente diferentes.
No nos engañemos, los más pequeños siguen aprendiendo de sus mayores y la sociedad infantil es ya la sociedad.