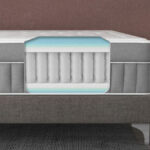Desde el pasado domingo, la televisión nos ha ido preparando para la Semana Santa. Unos canales pronosticaban buen tiempo dando imágenes de Benidorm con mucha gente bañándose, otros hablaban de Sevilla y Málaga (costaleros, hermandades, etc.), y algunos auguraban que durante estos días la ocupación turística en España alcanzaría el 80 por ciento. Cada año cuando todo esto ocurre mí mujer (que es choquera) se queja del centralismo sevillano, lo mismo que yo del madrileño, bueno, cosas que pasan, a lo mejor son simplemente ‘tics’ y ninguno de los dos tenemos razón.
Desde el pasado domingo, la televisión nos ha ido preparando para la Semana Santa. Unos canales pronosticaban buen tiempo dando imágenes de Benidorm con mucha gente bañándose, otros hablaban de Sevilla y Málaga (costaleros, hermandades, etc.), y algunos auguraban que durante estos días la ocupación turística en España alcanzaría el 80 por ciento. Cada año cuando todo esto ocurre mí mujer (que es choquera) se queja del centralismo sevillano, lo mismo que yo del madrileño, bueno, cosas que pasan, a lo mejor son simplemente ‘tics’ y ninguno de los dos tenemos razón.
Meteorología, pasos, playas y recordatorios para viajar son los temas que más han aparecido estos días en televisión y escuchándolos me he trasladado a mis ‘Semanas Santas’ infantiles. Lo primero que recuerdo de ellas es a mi abuela materna que no me dejaba silbar, yo no lo entendía, podía silbar todo el año menos durante aquellos interminables días de Semana Santa en que empezó a gustarme el bacalao; mi abuela lo cocinaba en una gran cazuela de barro rodeado de garbanzos y acelgas, lo que más me gustaba de aquel manjar eran sus pasas, hinchadas y muy dulzonas flotaban por doquier, una delicia. Otra cosa que no olvidaré nunca por muy aburrida, era aquel largo recorrido visitando todas las iglesias del lugar; templos oliendo a incienso llenos de cirios ardiendo que iluminaban rostros afligidos (los de las mujeres cubiertos con mantillas negras). Cada año, después de tanto desconsuelo, amanecía mi día deseado, el domingo de resurrección, con el podía volver a silbar. Son muchos los recuerdos vinculados a la Semana Santa de mi infancia que vienen a mi memoria, sin embargo, de todos ellos el que siempre persiste por encima de los demás es la velocidad del tiempo que la rodeaba. En los años 50, la concepción del tiempo era especial, aquellos días y noches infantiles transcurrían a ritmos solemnes, eran verdaderos adagios con múltiples ‘retardandos’. Aquellas horas tenían 200 minutos como mínimo, eran horas inmensas, pomposas, horas positivamente largas, larguísimas. En eso la vida es muy cruel, siempre viajamos por sendas rodeadas de tiempo y, al igual que las carreteras donde circulamos con nuestros coches, tiene marcadas distintas velocidades. La velocidad de aquellas ‘Semanas Santas’ era pausadísima, os lo garantizo y no exagero, sin embargo, ahora, mi última velocidad, o sea, la de hoy, la de la Semana Santa del año 2015 es realmente vertiginosa. Es una velocidad inaguantable. Insisto, si las horas de aquellas ‘Semanas Santas’ vividas con mi abuela tenían 200 minutos, las horas de hoy me parece que no llegan ni a los 20. Son muy cortas, no duran nada; un verdadero despropósito.
Ayer (miércoles, 1 de Abril), después de comer, mirando las dos pastillas que mi mujer colocó a mí alcance (con las dos de la noche suman cuatro diarias) pensé que me gustaría tomar una más: la del tiempo. Me gustaría que el tiempo actual se desarrollase igual de largo que el de aquellas remotas ‘Semanas Santas’ de mi niñez. Un tiempo que, silbando o sin silbar, era sereno y largo donde uno podía hacer de todo, incluso aburrirse. Añoro las horas de aquel entonces, unas horas llenas de muchos más minutos que las de ahora mismo. Llevo muchos años luchando con el tiempo, pero no lo sé rectificar, por eso espero con ahínco la pastilla milagrosa que lo solucione.