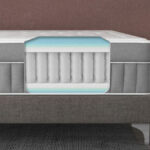Me sigo preguntando desde el sábado por la tarde si una feria del libro es lo que se ha instalado en la plaza de las Monjas de Huelva, en esta edición de 2015, con casetas pequeñas, inhabitables, parcas y arrinconadas en uno de sus márgenes.
Me sigo preguntando desde el sábado por la tarde si una feria del libro es lo que se ha instalado en la plaza de las Monjas de Huelva, en esta edición de 2015, con casetas pequeñas, inhabitables, parcas y arrinconadas en uno de sus márgenes.
Lo que yo entiendo por Feria del Libro es otra cosa. Creía que era una concentración de productos, mucho mayor en importancia y exposición que las habituales, en lugar y fechas señalados, para disfrute, acercamiento, sugestión de compra y amor al objeto; en este caso, el libro.
Pues, si exceptuamos la caseta de la Diputación, que ha colocado dos mesas y unas sillas con libros para consultar, tocar e insinuar, lo demás, las demás son de una simpleza que más que atraer, espanta.
No es que falten ejemplares de todo, sino que en los escasos puestos, por los que no se puede andar, ni entrar, ni mirar casi, la decoración es tan insuficiente, que no existe llamamiento convocatoria, ni reclamo alguno; no sé si afortunadamente.
También está, buscando solemnidad, el espacio central, colocado a un lado en este caso, donde se celebrarán los actos y presentaciones de libros, muy bien equipado, aunque sobraría el agente de seguridad con esposas en la puerta, impropio de donde se concita la cultura. Y la plaza, sin nada que huela a libros, como siempre, con su convento de las Agustinas, el antiguo Hotel París, el Banco de España, la salida a las calles peatonales y a la Gran Vía. Y la fuente.
Pero es que la Feria del libro debería haberse convertido en la protagonista del centro de la ciudad, no ser un accidente, mientras se pasea.
Espero que la semana me desmienta y la afluencia, las evocaciones, los autores y los jóvenes me dejen en mal lugar, seguramente por haber elegido para asistir el día y la hora equivocados.