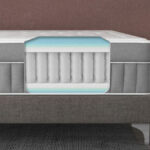![VENTANA DEL AIRE. <br/>Tango. <br/><address><strong>[Juan Andivia]</strong></address> 1 juan andivia](https://huelvaya.es/wp-content/uploads/2015/07/juan-andivia1-300x217.jpg) Sé poco del tango. Crecí con la música de Carlos Gardel; y sus “Buenos Aires querido”, “El día que me quieras”, “Volver” y “La comparsita” eran familiares; formaba parte de esa cultura extranjera, pero menos, que nos dejaban disfrutar sin censuras. Y, como esas otras tantas cosas que nos gustan, pero a las que no le dedicas tiempo por lo breves que son los días, por lo corta que es la vida, fui dejando ese ritmo y esas letras: “La noche que me quieras/desde el azul del cielo,/las estrellas celosas/nos mirarán pasar/y un rayo misterioso/hará nido en tu pelo”, para momentos, para estados de ánimo, para saborear, generalmente a solas.
Sé poco del tango. Crecí con la música de Carlos Gardel; y sus “Buenos Aires querido”, “El día que me quieras”, “Volver” y “La comparsita” eran familiares; formaba parte de esa cultura extranjera, pero menos, que nos dejaban disfrutar sin censuras. Y, como esas otras tantas cosas que nos gustan, pero a las que no le dedicas tiempo por lo breves que son los días, por lo corta que es la vida, fui dejando ese ritmo y esas letras: “La noche que me quieras/desde el azul del cielo,/las estrellas celosas/nos mirarán pasar/y un rayo misterioso/hará nido en tu pelo”, para momentos, para estados de ánimo, para saborear, generalmente a solas.
Mientras presenciaba cómo se incluía en espectáculos diversos, especialmente el baile y cómo a finales de los noventa comenzaba una afición desmedida por aprender a bailarlo, que aún continúa, con el mismo éxito escaso, aparecían nuevas voces, nuevos grupos y solistas, pero siempre estaba Gardel, aunque Jorge L. Borges llegara a afirmar «No me gusta Gardel, adecentó el tango»: Claro, se refería a la parte canalla de las letras anteriores y al baile arrimadito y sensual. De todas formas, eran cosas de astros, como podría ocurrir ahora también; y ocurre.
Quien lo sabía todo era José M. de Lara, poeta onubense y amigo, que almacenaba discos, colaboraciones en revistas argentinas y algún viaje, pero mi escaso tiempo no me permitía entrar en ese mundo apasionante.
El tango estaba en mis deseos, en mis pasos perdidos y en el sueño de los textos que se me adelantaron a escribir. Pero este sábado primero de octubre, en el otoño caluroso de Sevilla, unos cuantos amigos nos reunimos para escuchar a Gabriela Morgare, cantante montevideana, que hace con su voz lo que únicamente pueden hacer las grandes, envolvernos, trasmitir, cantar poesía y llevarnos más allá de los puertos donde se recuerdan amores frustrados, llevarnos a la mar y a sus profundidades, como comenta D. Petruchelli en la presentación de su último disco “Estación Tango”.
Me comentaba que sus canciones eran serenas, narrativas, hechas para sentir. Y así fue. No me decía que ella era el canal exacto, la encarnación de la voz de sus/nuestros clásicos, la embajadora del Río de la Plata, aun sin quererlo, el testimonio de los despechados, de los enamorados y de quienes pierden “por una cabeza” a los amores de sus vidas. Gabriela dice, cuenta y canta, sencillamente, sin aspavientos, con toda dulzura y la rotundidad. Y, para que la ensoñación fuera completa, la guitarra sonaba como la hacen sonar los grandes artistas, como lo hizo Carlos Gómez.
Venían de una gira europea que empezó en Copenhague y ha seguido por Noruega, Suecia, Italia, Portugal y España. Pero no fue una audición pública, fue una convocatoria de Ángel Corpa, que no se olvida de su sur, ni nosotros lo olvidamos a él y en la que pudimos encontrarnos con algún cantante lírico y con Enrique Altamiranda, que llenó tantas veces de luz las terrazas de Punta Umbría, hoy retirado, pero con la voz intacta. Noche en la que ni siquiera la bebida, que hubo, se hizo notar, porque los sentidos estaban en otra parte.
En la improvisada milonga del estudio del escultor Paco Parra, los arrabales tuvieron su historia, los marineros y muchos poetas rioplatenses. Después, llegaría Ángel a recordar los nuestros, pero la daga del tango suave se nos quedó clavada, como un término lunfardo, como el mate (que no hubo), como la belleza de este ritmo que no cesa, que no acaba, que vive tranquilo, lírico, intimista de la mano de Gabriela y de tantos otros cantantes que nos comprometimos a descubrir.