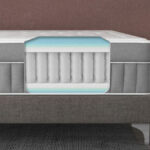(Texto: Juan Andivia) Lo de los saludos es cosa curiosa; sin duda, tiene que ver con la expansivo de cada personalidad, aunque no me refiero a la manera de saludar: Mano fuerte, devastadora (hoy llamada “trump”) mano floja, afable, blandengue total, de colega, besos, besos que no se acaban de dar, abrazos, palmadas, etc., sino al hecho de hacerlo, de querer hacerlo, querer evitarlo o negarlo.
Obviamente, las personas tímidas se esconden, miran para otro lado, se ocupan en algo o se hacen las distraídas y, en el extremo opuesto, están los muy saludones, que casi provocan, buscan y consiguen saludar a toda costa.
No sé si en el punto medio, de haberlo, estaría la virtud; además, qué virtud, pero es significativo que en los pueblos, más cuanto más pequeños, estas diferencias se acortan y la gente se siente más integrada en un mismo grupo o comunidad y, por eso, sueltan un Ey o cualquier expresión equivalente sin plantearse nada más. Creo que se llama salud mental.
Y no es que no les den importancia al saludo, porque cuando alguien te falta, o te molesta, lo primero que hacen es resentirse en esos modales, retirar el saludo, sino que se ha comprendido que pisar el mismo suelo, ver las mismas estrellas y respirar el aire mismo algo debe de ponernos de acuerdo, algo debe de provocarnos un pequeño sentimiento común.
Llevo veinte años residiendo en la misma comunidad, sesenta pisos; y puedo ver todo ese universo en ella: A un vecino casi lo persigo con mis saludos cada vez que me cruzo con él; regularmente, agacha la cabeza y rehuye decir algo o hacer un gesto; una vez me dijo hola, porque acompañaba a su esposa, una mujer normal que responde a los saludos. A cuatro metros vive una familia, con la que jamás hemos celebrado o compartido nada, son correctos, educados y limpios, dan los pésames, las felices navidades y sé que si se quema mi casa, me llamarán, o llamarán a los bomberos, pero poco más. En el supermercado coincido con el político, que no duda casi en invitarme a comer, aunque nunca hemos tenido ni tenemos la menor relación.
Sin embargo, cuando vivía en una localidad pequeña, no se dosificaban los saludos, los Qué hase, Buenas, o cualquier otra manera de educación cortés aparecían con quienes te encontrabas, paseaba o coincidías en la tienda o en el bar. Había o no había luz suficiente por las noches, el médico era mejor o peor, los maestros eran o no eran, el alcalde cumplía o no; el trabajo abundaba, o el paro, la actividad cultural o la deportiva: se convivía. Y algo parecido me ocurrió en un barrio de la periferia.
Ahora se le echa la culpa de todo a los teléfonos móviles; hombre, para esconderse tras ellos le servirá al tímido, pero yo llamo descortesía a esta postura consolidada de no saludar, con el beneficio de la duda para los pusilánimes, y un síntoma de soledad, que ya viene de lejos. Reconozco que me gusta sentirme vecino, ciudadano, hombre como cualquiera, paralelo, igual; y sospecho que quienes abren zanjas, levantan barreras, muestran las diferencias y se aíslan, con todo el derecho, son seres de otro mundo que no es el mío, que no son de esta sociedad que queremos mejorar entre todos.
Entre la frase atribuida al cantante Silvio: “Cada uno va a a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío” y la conocida de Góngora: “Ándeme yo caliente / y ríase la gente”; yo sigo prefiriendo la del poema de Bertolt Brecht: “Uno sólo no puede salvarse”.