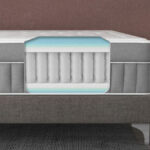![VENTANA DEL AIRE. <br/>Toros y toros. <br/><address><strong>[Juan Andivia]</strong></address 1 juan andivia](https://huelvaya.es/wp-content/uploads/2015/07/juan-andivia1-300x217.jpg) Respeto a quienes viven la tauromaquia, aunque este respeto permita muchos matices. Me parecen auténticos, aunque no comparta su afición ni sus turbaciones. Sin embargo, lo de los sanfermines es otra cosa, que poco tiene que ver con los toros y mucho con las fiestas ancestrales de los ancestrales pueblos de España. Me refiero a los encierros, claro, no a las corridas, a eso de vestirse de blanco, coger un periódico y ponerse a correr, o a hacer bulto, a ver si hay suerte y el toro no pasa por tu lado, o a ver si hay más suerte aún y te empitona por los glúteos.
Respeto a quienes viven la tauromaquia, aunque este respeto permita muchos matices. Me parecen auténticos, aunque no comparta su afición ni sus turbaciones. Sin embargo, lo de los sanfermines es otra cosa, que poco tiene que ver con los toros y mucho con las fiestas ancestrales de los ancestrales pueblos de España. Me refiero a los encierros, claro, no a las corridas, a eso de vestirse de blanco, coger un periódico y ponerse a correr, o a hacer bulto, a ver si hay suerte y el toro no pasa por tu lado, o a ver si hay más suerte aún y te empitona por los glúteos.
La culminación llega cuando los adolescentes comunitarios, borrachos como cubas, se enrolan en el espectáculo y las televisiones todas los sacan escayolados, desnudos y sangrantes y los convierten en personajes del día.
Por supuesto que existen héroes legendarios, como el tal Julen, que enseñaba en su web a correr los encierros; y ocasionales, como los que han tenido el dudoso honor de ser vapuleados y el ayuntamiento les ha puesto una cama, de hospital, naturalmente.
Verán, me parece una barbaridad que se tire una cabra desde la torre de la plaza y que se burle la fiereza de un astado, embolándole los cuernos con madera o guata. Me parece antiguo, igual que correr encajonados delante de las ganaderías más prestigiosas; y no entiendo ese favoritismo barnizado de leyenda de lo que no es más que lo que se ha visto a diario en los programas de noticias: miedo, caídas y atropellos de quienes muchas veces no podrían esquivar ni a un caracol.
Nadie puede encontrase ya a Hemingway en Pamplona, aunque sí su estampa, rechoncha y alcohólica, en unos mozos que quieren tener sus minutos de gloria, aunque sea a costa de los verdaderos corredores y de la Sanidad que les pagamos todos.